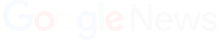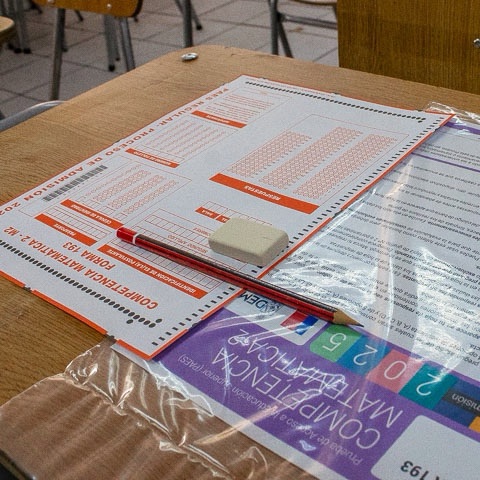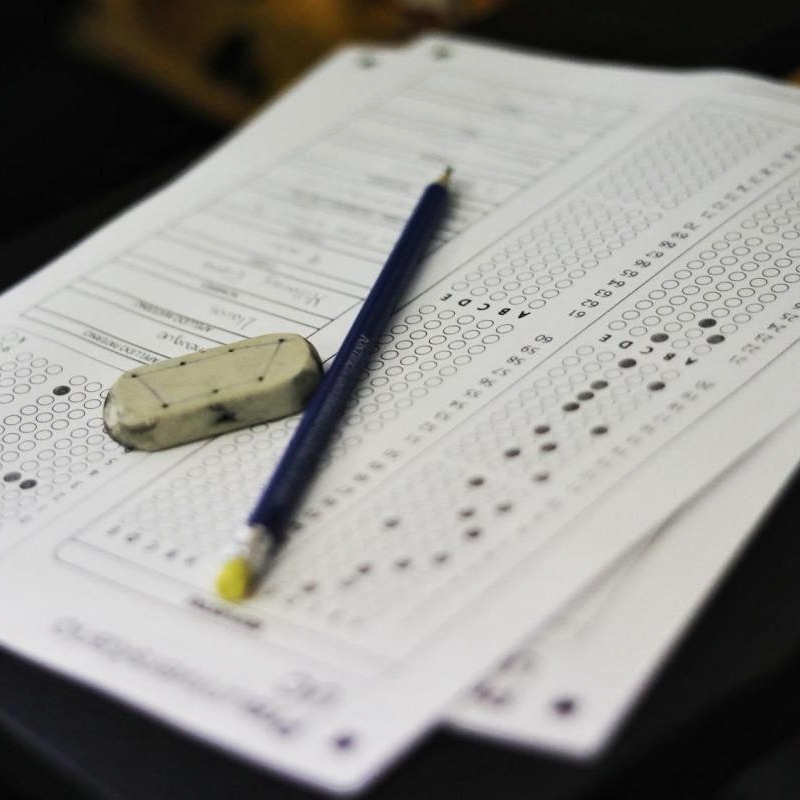El 8 de noviembre de 2024, Julia del Carmen Chuñil Catricura, dirigenta mapuche y defensora del bosque nativo en la comuna de Máfil, desapareció tras salir de su hogar. La reciente filtración de un audio, en el que el empresario agrícola Juan Carlos Morstadt afirma que a Julia “la quemaron”, ha vuelto el caso aún más estremecedor, convirtiéndolo en un espejo de las profundas fracturas sociales chilenas: en primer lugar, los sesgos institucionales de clase y etnicidad, que operan como filtros al decidir dónde poner los recursos investigativos y qué hipótesis priorizar. En contextos donde están en juego intereses empresariales, el aparato estatal muestra una tendencia a proteger el capital antes que la vida comunitaria. En segundo lugar, la baja cobertura mediática de víctimas indígenas y de sectores populares. Estudios sobre la cobertura del conflicto mapuche han documentado sistemáticamente cómo las narrativas periodísticas tienden a asociar a las comunidades con violencia y desorden, mientras ocultan sus demandas legítimas de tierra y protección ambiental.
Según el informe de Global Witness, al menos 146 defensores ambientales fueron asesinados o desaparecidos en 2024, el 82% de ellos, pertenecientes a América latina. En Chile, según datos de la ONG Escazú, solo entre 2023 y 2024 se registraron más de 80 agresiones contra defensores ambientales.
La raíz de este conflicto radica en la colisión entre dos formas de comprender la tierra. Por un lado, el modelo económico dominante, basado en la extracción ilimitada de recursos, la acumulación de capital y la mercantilización de la naturaleza. En este marco, el bosque, el río o el cerro no son territorios vivos, sino reservas de madera, de agua o de minerales. Por otro lado, las comunidades -particularmente los pueblos indígena- conciben la tierra como espacio relacional, tejido de memoria, sustento y espiritualidad. Cuando esas cosmovisiones colisionan, quienes defienden la vida comunitaria son percibidos como obstáculos para el crecimiento económico.
El caso de Julia Chuñil debe, por tanto, analizarse también como síntoma de la crisis de un modelo económico insustentable. Los informes científicos del IPCC advierten que el actual sistema de producción -basado en el extractivismo intensivo y en el consumo ilimitado- está llevando al planeta a un punto de no retorno climático. En este sentido, la violencia contra defensores ambientales no es un efecto colateral, sino parte constitutiva de un sistema que requiere eliminar resistencias para seguir expandiéndose.Frente a esto, se hace urgente pensar en nuevas formas de economía basadas en la sustentabilidad ambiental. Modelos como la economía ecológica, el decrecimiento, la economía del cuidado o el Buen Vivir proponen abandonar la lógica del crecimiento infinito y colocar en el centro la regeneración de los ecosistemas y el bienestar colectivo. Estos enfoques, inspirados en parte en cosmovisiones indígenas, buscan construir sistemas productivos donde la riqueza no se mida en utilidades monetarias, sino en salud comunitaria, resiliencia ecológica y equidad social
Nombrar a Julia Chuñil, a Macarena Valdés o Berta Cáceres, es abrir una grieta en el lenguaje del poder. Sus ausencias permanecen como un eco incómodo que atraviesa bosques talados, ríos represados, tierras secas y comunidades desplazadas. Lo que se perdió con ellas no es sólo una vida, sino una forma de custodiar la tierra. Cada silencio mediático, cada investigación desviada, es parte de esa violencia que pretende normalizar la desaparición de quienes interrumpen la maquinaria de este modelo.
Suscríbete al boletín:
Suscribete Gratis