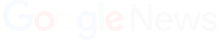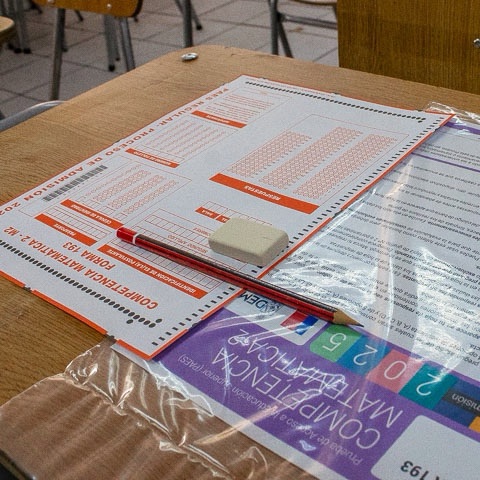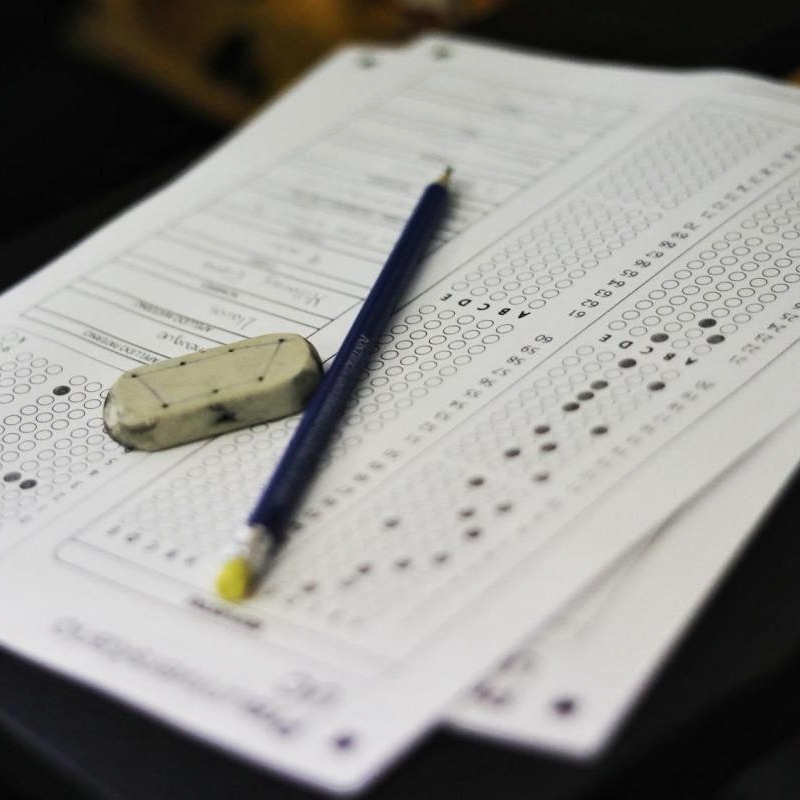De los múltiples símbolos y rituales que configuran la identidad chilena, las Fiestas Patrias ocupan un lugar central:ramadas, cueca, empanadas, asados y banderas aparecen como expresiones visibles de una narrativa común. La versión oficial de la identidad nacional se remonta al siglo XIX, cuando las élites republicanas impulsaron un relato homogéneo de esta patria: un país mestizo pero “blanqueado”, campesino, católico y heroico en la guerra. En ese marco, las Fiestas Patrias funcionaron como un dispositivo pedagógico de chilenidad, donde la bandera, el himno y los desfiles militares reafirmaban la existencia de una nación única y cohesionada. Como señala Benedict Anderson en Comunidades imaginadas, las naciones no son realidades naturales, sino construcciones culturales que se transmiten a través de rituales y símbolos. En Chile, ese imaginario fue consolidado por instituciones estatales y educativas que fijaron una identidad oficial, invisibilizando a pueblos indígenas, sectores populares y minorías. Frente a ello, emergen versiones marginales de lo chileno. Gabriel Salazar ha insistido en que la historia de Chile no puede reducirse al relato heroico de las élites, sino que debe considerar la “historia desde abajo”, donde los sectores populares también producen identidades nacionales, aunque muchas veces fragmentadas o reprimidas. De modo similar, Sonia Montecino ha mostrado cómo la cultura culinaria —el asado, la empanada, el vino— opera como un campo de disputa simbólica, donde lo nacional se redefine en la vida cotidiana. Desde la literatura y el arte, autores como Manuel Rojas, Violeta Parra o Pedro Lemebel han cuestionado la narrativa oficial, mostrando una patria heterogénea, marcada por la desigualdad y la exclusión.
Desde la antropología y la sociología clásica, aprendimosque la fiesta y el rito cumplen una función de cohesión social: son momentos donde la comunidad se reconoce a sí misma, reforzando la solidaridad colectiva. En Chile, las Fiestas Patrias cumplen este rol al reunir a millones de personas en torno a símbolos compartidos, en un país fragmentado por desigualdades sociales y territoriales. Como nos recuerda Norbert Lechner, los símbolos nacionales funcionan como recursos de integración en contextos de incertidumbre, permitiendo que lo político se viva también desde lo afectivo y lo cultural. Sin embargo, esta función integradora tiene un reverso. La exaltación nacional puede derivar en nacionalismos exacerbados, donde el orgullo patrio se transforma en exclusión del “otro”: migrantes, pueblos originarios o quienes no se ajustan a la norma cultural. Tomás Moulian, en Chile actual: anatomía de un mito, advierte que los mitos nacionales, aunque cohesionadores, pueden convertirse en dispositivos ideológicos que enmascaran desigualdades y reproducen exclusiones. La historia enseña que, cuando el nacionalismo se absolutiza, se vuelve un mecanismo de control y violencia simbólica. En el caso chileno, la insistencia en una identidad homogénea ha dificultado reconocer la diversidad cultural del país y ha reforzado estereotipos que aún persisten.
En definitiva, la identidad nacional chilena se despliega como un proceso siempre inacabado, tejido entre versiones oficiales que buscan homogeneidad y expresiones marginales que reivindican la diversidad. Lo nacional no parece ser una esencia fija, sino un campo de disputa y negociación simbólica. Hace pocos días Juanita Parra develó que la canción de Los Jaivas “La conquistada” estabadedicada a Chile, un tema que habla de un país marcado por la herida y la esperanza. Una patria que ya no existe más, y tal vez ahí resida la clave: entender que esa patria no es una esencia fija, sino una obra siempre inconclusa, conquistada y reconquistada por quienes la habitan y la habitarán en el futuro. Una permanente obra en construcción.
Suscríbete al boletín:
Suscribete Gratis